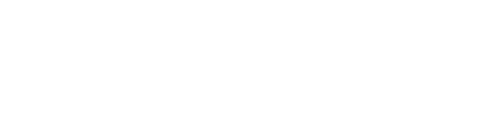El 6 de agosto de 1945, la Fuerza Aérea de Estados Unidos bombardeó la ciudad de Hiroshima en Japón. Fue el primer ataque con un arma de destrucción masiva de tipo nuclear. Tres días después se lanzó el segundo ataque; esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. Para algunos filósofos, este hecho fue trascendental no solo porque marcó el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial, sino porque marcó el fin de la Historia.
Contenido

¿Qué es la historia?
Para entender lo anterior tenemos que empezar por analizar qué es la historia. En una primera lectura superficial, la historia es la narración que relata la sucesión de eventos o hechos del pasado de la humanidad. Por mucho tiempo se creyó que dicha narración era producto de un relato objetivo, puesto que era el resultado de una serie de estudios académicos historiográficos especializados. Sin embargo, hoy sabemos que no es así. La historia es un relato que cuenta una versión de los hechos ocurridos, y esta es evidentemente la versión de los ganadores. Esto nos lleva a un análisis más profundo sobre qué es la historia. Para filósofos contemporáneos como Jean-François Lyotard y Gianni Vattimo, la historia es un metarrelato o metanarrativa que busca dar cohesión y coherencia discursiva a los hechos históricos del pasado. Hasta ahí no cambia mucho con lo que ya se había dicho. No obstante, el contraste está en cómo se organizan dichos eventos, pues para estos autores, la historiografía narra los sucesos históricos, siempre justificándose y legitimándolos en pro de una supuesta meta común para toda la humanidad: el progreso. En ese sentido, la historia no es una narración objetiva que cuenta las cosas como pasaron, sino una obra literaria fantástica que relata cómo es que supuestamente la humanidad ha progresado desde que se inventó la escritura. Por lo tanto, desde este punto de vista, la historia es uno de los pilares fundamentales de la Modernidad; es decir, de la ideología dominante en occidente que ha buscado el progreso (de occidente) mediante la emancipación de la iglesia y el establecimiento de un sistema racionalista que impulsa a la ciencia y la tecnología, pero sobre todo al capitalismo.

Si bien el pensamiento racionalista promovido por la Modernidad sacó a la humanidad de la Edad Media, nos liberó del sometimiento de la iglesia y creó grandes inventos tecnológicos y científicos; su mayor logro fue haber creado el mito del progreso. Este mito nos enseña y hace creer que toda la humanidad se ha beneficiado por dicha ideología. Sin embargo, no es así. El progreso ilustrado pregonado por los modernos no está dado en función del bienestar y mejor futuro de la humanidad, sino en función de un mejoramiento económico de los grupos de poder. En este sentido, la historia es el relato “oficial” mediante el cual estos grupos justifican su despotismo, bajo el pretexto de seguir los fundamentos del pensamiento moderno y la supuesta búsqueda por el progreso humano. En otras palabras, la historia justifica y excusa argumentativamente el colonialismo y el imperialismo. Es un discurso que nos enseña que las guerras pasan debido a que los buenos tienen que ir a luchar contra los malos; y que las muertes de inocentes, y demás consecuencias económicas y sociales, son inevitables para lograr un bien mayor. En palabras de Vattimo: “Los vencidos no lo pueden ver bajo la misma luz, principalmente debido a que sus propios asuntos y luchas han sido violentamente cancelados de la memoria colectiva. Los vencedores son los que controlan la historia, conservando en ella solo lo que se ajusta a la imagen de la historia que han creado con el fin de legitimar su propio poder”.

El final de la historia
Por tanto, bajo esa lógica, el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki atentó contra el mito de la historia. Porque, por un lado, la Modernidad nos había hecho creer que su meta era el progreso, el cual significaba el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano gracias a los avances científicos y tecnológicos. Pero la bomba atómica representó lo opuesto. Nos demostró que podíamos ser destruidos como resultado de nuestro supuesto progreso. Que nuestros inventos, si bien nos facilitan la vida en el día a día, también nos podrían perjudicar; y que ahora el ser humano había alcanzado la capacidad de destruir a la humanidad gracias a sus propios avances. Por otro lado, es difícil (si no, imposible) justificar el que “los buenos” en dicho conflicto bélico hayan arrasado dos ciudades enteras, aniquilando a toda la población de ambos centros urbanos que poco o nada tenían que ver propiamente con la guerra.
El fin de la historia es la resignación a aceptar que la narrativa historiográfica ha perdido coherencia y unidad discursiva. Además, es la aceptación de que el relato histórico no es objetivo. Por el contrario, es un punto de vista específico desde un contexto ideológico particular. Es admitir que el análisis de todo evento histórico tiene al menos dos versiones. Y, sobre todo, es confesar que la historia es en realidad una obra literaria. Como consecuencia, se dejó de concebir a la historia como una narración única, cerrada y verás, para concebirla como la coexistencia de una multiplicidad de microrrelatos particulares. La microhistoria ahora reconoce que cada relato cuenta su propia verdad, por lo que ofrece otra perspectiva adicional sobre lo que se está escribiendo, sin pretender ser el portador de la verdad.

El final de la historia del arte
Ahora bien, el fin de la historia hizo que los historiadores del arte se preguntaran a sí mismos cómo es que esto los afectaba. La respuesta era muy obvia. El fin de la historia era, por extensión, sinónimo del fin de la historia del arte.
Uno de los primeros en reflexionar sobre esto fue el alemán Hans Belting. Dicho autor planteó que todo el arte producido a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado era un arte posthistórico, pues el fin de la mitología asentada por la historia del arte se reflejaba en la incapacidad del discurso historiográfico para legitimar y unificar las tendencias artísticas del arte contemporáneo. En otras palabras, al descartar el mito del progreso, que al igual que en la historia tradicional también cimentó el eje discursivo de la historia del arte, no existía ya una metanarrativa que pudiera dar coherencia a las prácticas artísticas posvanguardistas. Por lo tanto, mientras otros detractores señalan que el arte contemporáneo ya no es arte, y que por tanto el arte está muerto o ha llegado a su fin, para Belting el famoso fin del arte no significa que ya no exista el arte o que lo que se produce en la actualidad ya no lo sea, sino que hay una ruptura epistemológica que impide definir lo que el arte “es”, pues la historia del arte era justamente el discurso narrativo unívoco que definía al arte.

Al igual que en la historia tradicional, la muerte de la historia del arte no es otra cosa que el surgimiento de nuevas formas abiertas de historiografiar el arte. A diferencia de la historia rígida del arte, estas formas abiertas no aseguran ser portadoras de la verdad absoluta, sino que simplemente ofrecen nuevas lecturas e interpretaciones de las prácticas artísticas en relación con su contexto. Esto nos llevó de una historia del arte cerrada a una abierta conformada por múltiples lecturas paralelas y transversales, las cuales muchas veces se contradicen entre sí, pero que aun así enriquecen el entendimiento del arte.
Los nuevos enfoques historiográficos del arte
Por ejemplo, entre las nuevas propuestas historiográficas están las microhistorias de Umberto Eco acerca de la belleza y la fealdad. En estas, Eco acarrea cada uno de estos conceptos en un recorrido histórico para notar los cambios de su concepción a través del tiempo y cómo es que fueron afectados por los giros estéticos y filosóficos de cada época.
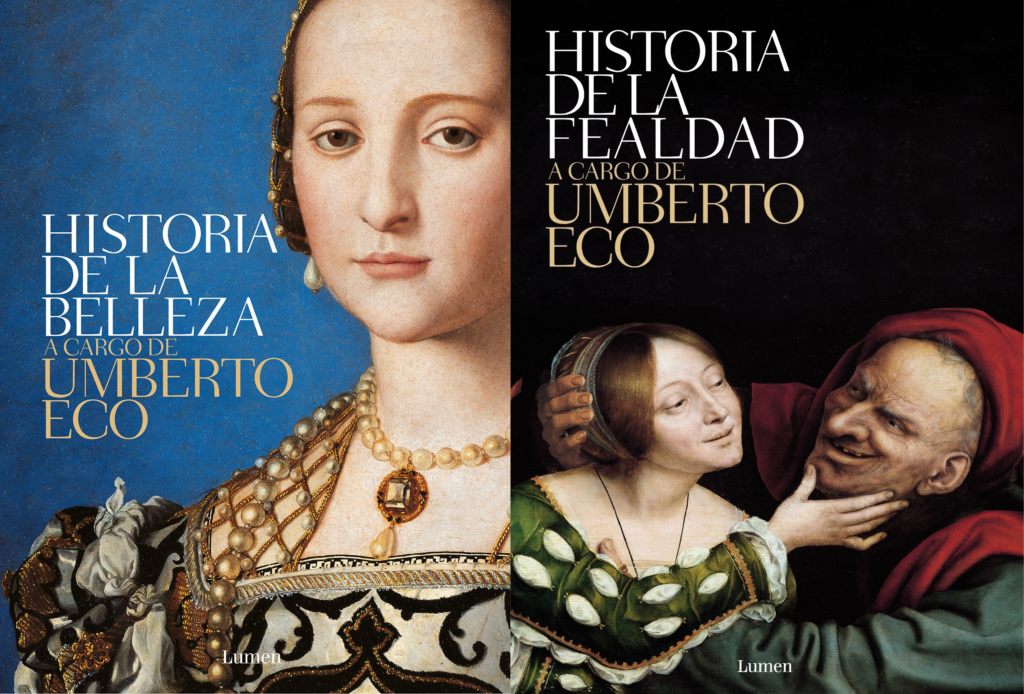
Tanto en La historia de la belleza como en La historia de la fealdad, Eco historizó dos conceptos estéticos. Sin embargo, no solo los conceptos son tratados por la microhistoria del arte, también hay temas y motivos iconográficos que han sido abordados desde el mismo enfoque como La virgen en el arte de Kyra Belán, La crucifixión en la pintura de Mikhail Sergeev o El arte del diablo de Arturo Graf, en donde los autores analizaron la manera en que el tratamiento de estos temas evolucionó a través del tiempo y cómo es que estos fueron afectados por los cambios ideológicos y sociales de la historia.
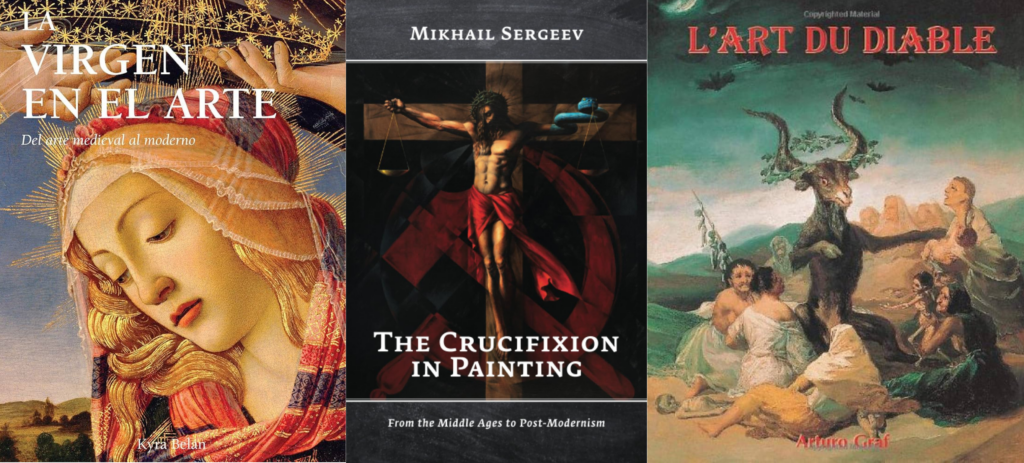
Otro ejemplo de estas nuevas historiografías es la de Udo Kultermann, quien historizó a la propia historia del arte. En su texto La historia de la historia del arte, explicó cómo es que se inventó la historia del arte en 1550 cuando Giorgio Vasari escribió Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Kultermann argumenta cómo es que, a partir de esta base, autores como Karel van Mander y Roger de Piles imitaron el sistema de historización subjetiva de Vasari hasta que finalmente llegó Johann Joachim Winckelmann, quien estableció un método objetivo del tratamiento del arte, el cual se terminó convirtiendo en un positivismo histórico.
Así como Kultermann historizó la propia historia del arte, Larry Shiner intentó historiografiar la invención del arte. Para este autor, aunque la historia tradicional del arte solía arrancar su recorrido en el arte paleolítico, el arte (como lo entendemos hasta el día de hoy) fue inventado en la ilustración apenas en el siglo XVIII. Pues, explica, antes de ese momento no existía la idea de la “obra de arte”, tampoco los “espacios artísticos” que hoy llamaríamos museos o galerías, ni mucho menos el “público consumidor de arte”. De manera similar a Shiner, un par de décadas antes, el propio Hans Belting (quien escribió sobre el arte después del fin de la historia del arte) publicó un texto similar, solo que él ubicó el inicio de la era del arte en el Renacimiento, pues fue ahí cuando surgió el rol del artista y se comenzaron a escribir los primeros textos de historia del arte. La realidad es que no importa cuál de las dos propuestas tenga la razón, lo interesante es la invitación a reconsiderar la historia del arte y desmitificar las verdades absolutas que nos han enseñado durante siglos.
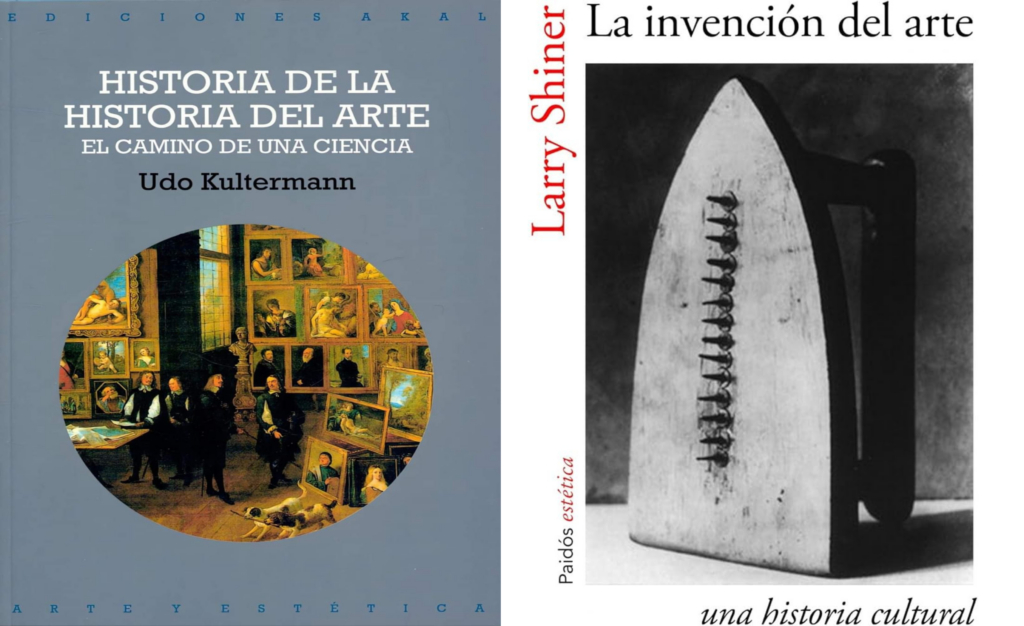
Otro ejemplo muy claro de esta desmitificación son los nuevos estudios sobre el Renacimiento. Este periodo siempre fue tratado como el momento de máximo esplendor artístico, el que sacó al arte del oscurantismo medieval y le devolvió la belleza; el que hizo que el arte renaciera y nunca volviera atrás; el que inició la marcha y dio el primer paso hacia el progreso artístico. Sin embargo, en la actualidad se debate todo esto. Los historiadores contemporáneos como Peter Burke o Erwin Panfosky se han preguntado si de verdad la transición de la Edad Media al Renacimiento fue tan drástica, si de verdad el Renacimiento fue tan esplendoroso y moderno como nos han dicho, si de verdad era tan antropocentrista como se dice, hasta llegar al punto de plantear la siguiente pregunta: ¿De verdad existió un Renacimiento?
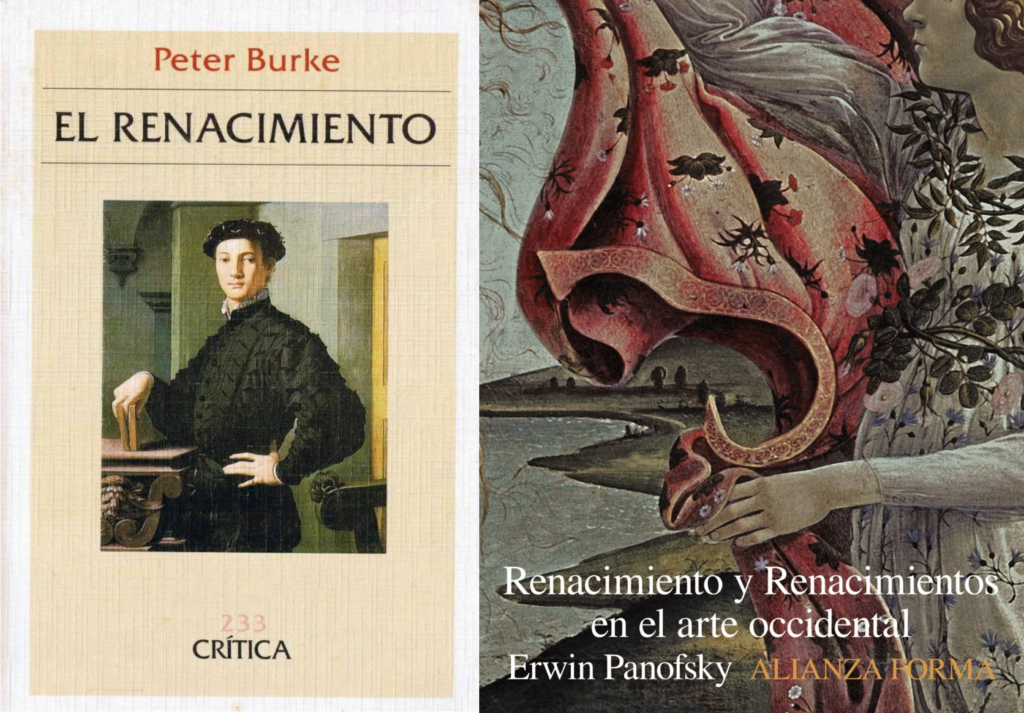
La desmitificación del arte o el derrocamiento de los mitos a través de la revisión de la historia tradicional del arte es lo que está enriqueciendo al arte. No desde un sentido práctico como lo suelen hacer los artistas, sino desde la teorización y conceptualización de lo que entendemos como arte. La vieja historia del arte repitió el mismo discurso durante siglos, estancando así el entendimiento del arte. Por ello, las nuevas historiografías del arte buscan expandir el conocimiento para entender de una mejor manera qué es el arte.
Referencias bibliográficas
BELTING, H. (2010) La historia del arte después de la Modernidad. Universidad Iberoamericana.
VATTIMO, G. (2009) A farewell to Truth. Columbia University Press
VATTIMO, G. (1987) El fin de la Modernidad. Gedisa.